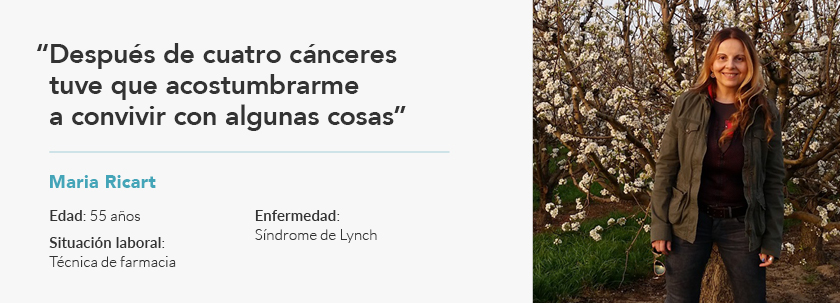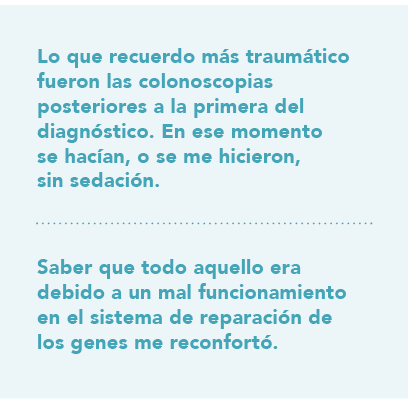Cojo de nuevo el punto donde pude poner nombre a todo lo que me había pasado: síndrome de Lynch. Este síndrome, 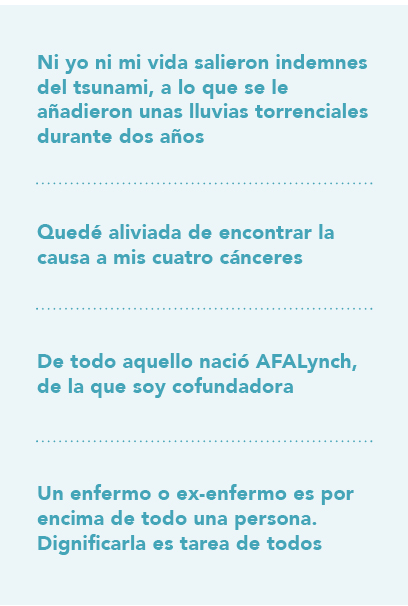
que para mí era un desconocido total, había hecho demasiados disparates como para que yo no empezara a querer saber quién demonios era.
O dicho de otro modo, dicen que para vencer a tu enemigo, tienes que conocerlo muy bien. Había otro factor que me tenía maravillada en relación con esta condición genética. ¿Qué era? La gran diferencia entre conocer y no conocer que eres portador del síndrome.
Si yo lo hubiera sabido antes, me habría ahorrado tres de los cuatro cánceres que pasé, ¡TRES! ¿Y por qué? Hay lo que se llama protocolos de prevención. Estos protocolos de prevención pueden voltear, para bien, la vida de una persona afectada por el síndrome.
Ni yo ni mi vida salieron indemnes del tsunami, a lo que se le añadieron unas lluvias torrenciales durante dos años. Es decir, intentar recuperarse de unas secuelas que en aquel momento condicionaban con exceso el día a día. Manejarlas ya se había convertido en un trabajo. Pero, por paradójico que parezca, había salido con una moral de hierro. El recuerdo de la vida de mi padre me ayudó en todo momento.
En cuanto aprendí a saber manejar en más o menos fortuna el paquete de «regalos» que me había llevado de toda aquella aventura, me fui al extranjero dos años con una beca de estudios. Poder volver a formar parte de la sociedad sin tener que dar explicaciones constantes de lo que me había pasado, me devolvió mi perdida autoestima. No sé si ahora lo volvería a hacer o tampoco si lo recomendaría a nadie. Pero está hecho.
La idea de la prevención en relación con el síndrome de Lynch iba tomando mucha fuerza y tapando todo el sufrimiento de poco tiempo atrás. Pude estar en primera fila de la asociación francesa de familias afectadas por el síndrome. Quedé maravillada del trabajo que llevaban haciendo desde hacía muchos años. Nuestro país era un desierto. Si yo quedé aliviada de encontrar la causa a mis cuatro cánceres, se había convertido en todo un reto intentar explicar a tus colegas, amigos, sociedad en general qué era el síndrome. Había que trabajar en estos dos sentidos: concienciar e informar a la vez que explicar qué era. De todo aquello nació AFALynch, de la que soy cofundadora.
El aspecto social y psicológico de mis cuatro enfermedades quisiera resumir en una palabra: vulnerabilidad. A ojos de la gente que conoce lo que te ha pasado, incluso de tus más cercanos, te vuelves una persona vulnerable. Ante la vulnerabilidad hay dos caminos, la ayuda o aprovecharse de esta situación. Y quizás un tercero: hacer ver que nada ha pasado y que todo es como antes.
No es fácil para la persona que ha visto sometido su cuerpo y su mente a una montaña rusa, volver a encontrar su lugar, porque no es la misma persona que antes. No es completamente diferente, digo que no es exactamente la misma. Como tampoco es fácil para la gente que te rodea comprender qué se siente subiendo a la montaña rusa sin haber subido nunca.
En un viaje reciente a Londres me dijeron que con la formación que tengo, me saldrían de forma rápida oportunidades de trabajo. Allí quizás sí, pero no aquí. No sólo es el recorrido hospitalario que llevo, es también por sí solo mi edad. Aquí la edad marca mucho, a diferencia de otras culturas donde privilegian los «skills» por encima de otra cosa. Los cánceres han hecho que me haya faltado tiempo para hacer cosas, porque me lo han robado. De hacer cosas en etapas donde se pueden hacer mil y una cosas. Al mismo tiempo que me han dado algo muy valioso: la capacidad de saber aprovecharlo. Por si acaso, el tiempo hay que saber aprovechar sabiamente.
La palabra cáncer da miedo, ya que evoca a un paisaje nada agradable. La idea que nos vamos haciendo de esta enfermedad en copia de irla encontrando, de forma directa o indirecta, es una idea negativa. Como no podía ser de otra manera al tratarse de una enfermedad grave. Pero la mayoría de veces esta idea es demasiado negativa porque nos la hemos ido construyendo a base de «cosas desagradables que nos han ido contando», además del mal uso y del abuso que se hace en prensa.
Cuando hablamos de cáncer se nos apoderan más deprisa los sentimientos hacia él que la racionalidad médica, ya que para esta última nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para entenderla, así como los profesionales a su vez un esfuerzo para comunicarla. Ser conscientes de ello es importante que el mensaje que nos llega de la ciencia es que las cosas han cambiado muchísimo, para bien, en pocos años.
No hay cura, pero hay grandes avances en muchos campos. Lograr un cambio de grado y de tono al hablar sobre el cáncer, especialmente en la prensa no especializada, ayudaría a comprender de qué hablamos exactamente cuando hablamos de cáncer. Este cambio también ayudaría a las personas que se enfrentan a la enfermedad o tendrán que enfrentarse a ella en un futuro.
Desde mi punto de vista, es crucial el respeto por el enfermo en todas las fases de su enfermedad y especialmente, aunque pueda parecer inverosímil, cuando deja de serlo. Es indispensable recibir un trato de igualdad, aceptando las diferencias, así como desterrar la benevolencia ya sea por parte de los profesionales como por parte del entorno familiar y/o profesional. Un enfermo o ex-enfermo es por encima de todo una persona. Dignificarla es tarea de todos.